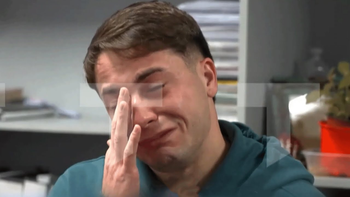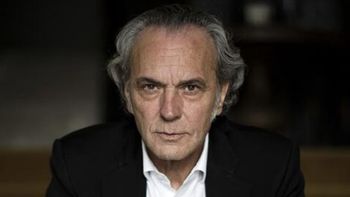La investigación también permitió identificar a diez obstaculizadores, varios de la Fundación Dupuy y otras ONG de renombre internacional, acusados de haber actuado en perjuicio de la búsqueda de Loan, entorpeciendo la labor judicial. Hoy se encaminan a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, con penas estimadas en un promedio de cinco años de prisión.
Pero mientras la jueza y los fiscales trabajaban sin descanso, las agresiones institucionales se multiplicaron: ataques mediáticos, presiones políticas, operaciones jurídicas y hasta dos pedidos de juicio político presentados con argumentos mendaces, sin sustento y con evidente intención de apartarla del caso. En un país donde tantas veces se reclama celeridad judicial, Pozzer Penzo eligió la premisa más básica y honesta: trabajar todos los días y no cerrar una causa hasta encontrar la verdad real. La misma hostilidad también la sufrieron fiscales, testigos, querellantes y, sobre todo, los padres de Loan, sometidos a un nivel de violencia simbólica que excede cualquier límite ético.
Los motivos detrás de estos ataques —y los intereses en juego— alimentan hoy múltiples hipótesis dentro y fuera del expediente. Hay sectores que, de manera evidente, no desean que Loan aparezca. Y esa sombra vuelve aún más imperioso el trabajo judicial.
No se trata solo de moral o voluntad: es derecho internacional, es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, es la Convención de los Derechos del Niño. En cualquier jurisdicción avanzada, se reconoce que la desaparición de un niño es un delito permanente, y que por lo tanto no existe plazo procesal que permita cerrar la causa mientras la víctima no aparezca.
Esa línea fue la que Pozzer Penzo jamás abandonó: buscar a Loan sin interrupción.
En este escenario irrumpió el recurso del Ministerio Público Fiscal, un documento jurídico de enorme relevancia doctrinaria en el que se solicita la prórroga de la investigación. Allí el MPF sostiene, sin rodeos, que imponer un plazo de 60 días en una causa con múltiples pericias en curso, con hipótesis de trata abiertas y con la víctima aún desaparecida, es desconocer cuestiones elementales: la naturaleza del hecho, los compromisos internacionales del Estado y el principio rector de protección de la infancia en extrema vulnerabilidad. Cerrar en dos meses no solo es jurídicamente inaceptable: es humanamente incomprensible.
La decisión de Casación del 6 de noviembre de 2025 marcó un punto de inflexión. La Sala III concedió los recursos tanto del MPF como de la querella. No resolvió el fondo —no correspondía— pero hizo algo más profundo: afirmó que el fallo debía revisarse, porque hay casos donde cerrar anticipadamente no es una resolución técnica sino una amenaza al derecho a la verdad. Que el máximo tribunal penal del país reconozca que esta causa requiere una instancia superior es un gesto institucional de enorme importancia. Y hay un elemento adicional: Casación abrió la queja y convocó a audiencia a los padres del niño, ofreciéndoles un espacio que muchas veces el sistema les niega a las víctimas. Este miércoles a las 13.30, en las salas del tribunal presidido por el Dr. Carlos A. Mahiques, se tratará la queja y el pedido de María y José Peña. De esa decisión depende, en gran medida, el futuro de la causa.
Mientras tanto, lejos de esa visión, la Cámara de Apelaciones de Corrientes sostiene la postura contraria: limitar la prórroga a dos meses improrrogables, con el objetivo de cerrar la investigación en ese plazo, resolver las situaciones procesales y dar por finalizada la etapa destinada al paradero del niño. Su argumento se basa en tres conceptos: el “plazo razonable”, el “non bis in ídem” y el riesgo de procesos indefinidos. Pero ese marco jurídico, aunque válido para causas comunes, es inaplicable en casos de desaparición de personas. Así lo establecen sentencias internacionales fundamentales como “Campo Algodonero” y “Rocha vs. El Salvador”, en las que queda claro que no existe plazo razonable que pueda oponerse a la búsqueda de un niño desaparecido.
Para los padres de Loan, la situación es aún más cruel. José y María pidieron algo tan básico como ser escuchados. No para llorar, no para rogar, no para pedir beneficios personales. Pidieron que no se cierre la causa antes de encontrar a su hijo. Lo hicieron amparados en la ley y los tratados internacionales. Lo hicieron como sujetos procesales. Lo hicieron como padres. Y lo hicieron en un contexto de agresiones, acusaciones falsas, hostigamiento mediático y revictimización permanente. La familia no solo busca a su hijo: también lucha por sobrevivir a un entorno desesperante.
El trasfondo es claro: no está en juego un expediente, sino el contrato moral del Estado con su infancia. La vida, la integridad y la libertad de un niño son bienes jurídicos de máxima protección. Una desaparición se investiga hasta el final. No hay fechas de cierre, no hay plazos administrativos, no hay cronogramas que puedan imponerse sobre una búsqueda humana. Intentar clausurar una causa así no solo es un error jurídico: es un retroceso institucional y un golpe al vínculo entre el Estado y sus ciudadanos.
Por eso hoy estamos, literalmente, a un fallo de distancia entre la esperanza y el abandono. La jueza investiga, los fiscales investigan, la querella sostiene cada paso, Casación abre el camino. La única pieza que sobra es la intención de cerrar la búsqueda en dos meses. En un país con heridas históricas marcadas por desapariciones, nadie puede aceptar que el destino de un niño dependa de un calendario judicial.
Y en este entramado, emerge otro dolor: el precio del silencio. Hay silencios que duelen y silencios que cuestan. Y en este caso, el silencio sostenido de quienes saben más de lo que dicen —particularmente el de Laudelina Peña— ha sido devastador. Sus versiones cambiantes, retractaciones y contradicciones obligaron al Estado a multiplicar operativos, reabrir líneas descartadas, revisar pericias y gastar recursos extraordinarios. Lo que una palabra honesta podría haber aclarado en minutos, el Estado debe investigarlo durante meses. Ese silencio no es solo una falta moral: es un costo que paga toda la sociedad argentina.
Cada rastrillaje masivo, cada despliegue de drones y helicópteros, cada reconstrucción innecesaria generada por testimonios contradictorios implica un gasto económico y humano enorme. Y además, erosiona la credibilidad institucional: desvía a fiscales, confunde a la opinión pública, fortalece la impunidad y dilata la llegada de la verdad.
Cada día sin hablar es un día más sin Loan. Y quizás el daño más profundo es el mensaje social que queda flotando: la idea de que “callar conviene”. Cuando eso se instala, la ética pública se resquebraja, la confianza en la justicia se erosiona y la impunidad se vuelve un hábito.
El resultado es evidente: el Estado paga por cada desvío, la sociedad paga por cada contradicción y la familia paga por cada día de silencio. La verdad duele, sí. Pero el silencio y la mentira duelen más. Y siempre salen más caros.