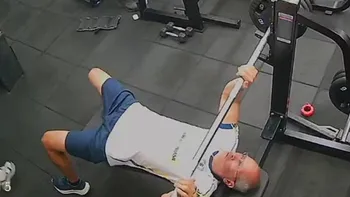Según una encuesta reciente de Poliarquía el 57% de los argentinos opina que tiene altas o muy altas probabilidades de enfermarse gravemente o de morir en caso de contraer el virus, incluyendo al 50% de los jóvenes entre 18 y 29 años. La percepción acerca de la letalidad del virus contrasta con los datos oficiales que indican que el COVID-19 sólo mata al 5% de los infectados y que esas personas tienen un promedio de edad de 75 años.
La diferencia entre los datos objetivos de la realidad y la percepción que tienen los ciudadanos sobre su propio nivel de riesgo se explica, principalmente, por la efectividad de un discurso unificado entre los principales medios de comunicación, la dirigencia política y la comunidad científica hegemónica.
Los reportes diarios, actualizados minuto a minuto con el número de contagiados, muertos y recuperados, monopolizaron rápidamente las notas de prensa, radio y televisión, acompañadas de imágenes impactantes que daban cuenta de una situación catastrófica con final incierto.
El miedo, siempre latente, se magnificó rápidamente. Miedo a morir, miedo a la soledad, miedo a abrazar, a circular sin permiso, a pasar hambre, a perder el trabajo, a sufrir situaciones de violencia doméstica. Miedo al otro. Todos nos convertimos, de un día para el otro, en sospechosos, potenciales víctimas y victimarios del prójimo.
El miedo, la percepción de que nuestra seguridad física o emocional están siendo amenazadas, es una de las sensaciones más potentes. El miedo funciona como una alarma que nos permite anticipar situaciones de peligro. Pero como toda sensación, el miedo varía de acuerdo a la subjetividad de cada persona, una subjetividad que se construye a partir de muchos factores. En el caso del coronavirus, el miedo se alimentó, principalmente, a través de las noticias y de las opiniones de “expertos” que llegan a través de los medios de comunicación.
El miedo es uno de los recursos más eficaces para manipular a la opinión pública y disciplinar a la población. Una sociedad en estado de pánico es mucho más propensa a aceptar cambios de reglas, aunque ello implique renunciar a derechos adquiridos que parecían innegociables.
El ataque a las torres gemelas en Estados Unidos en 2001 fue el pretexto ideal para justificar la invasión a Irak y a Afganistán e iniciar una cruzada mundial contra el “eje del mal” compuesto por aquellos países que no aceptaran las términos del nuevo orden impuesto por el país del norte. A los pocos días, el congreso norteamericano aprobó, por abrumadora mayoría, la “Ley Patriótica” que ampliaba de manera, casi irrestricta, los poderes de vigilancia del Estado sobre la población. La ley se fundaba en que los ciudadanos debían elegir entre su seguridad y sus derechos constitucionales.
Las imágenes del primer atentado transmitido en vivo, repetidas hasta el hartazgo, resultaron tan contundentes como inapelables para la mayoría de la población que se encolumnó detrás del discurso nacionalista del presidente Bush. Motivado por sentimientos de unidad nacional y el miedo a nuevos atentados, el índice de aprobación de Bush llegó al 90%.
En este marco, cuestionar o disentir con las medidas extraordinarias y anti constitucionales del presidente era interpretado como un acto de traición a la patria. Con el apoyo casi unánime de los medios de comunicación, los servicios de inteligencia y el poder político, Bush declaró la guerra al terrorismo refiriéndose a este como el “enemigo invisible”.
Casualmente, el presidente Alberto Fernández eligió usar el mismo concepto para referirse al COVID-19. El enemigo es “invisible” para la mayoría de los mortales, pero no para el comité de “expertos” que asesora al Gobierno y ostenta una capacidad técnica exclusiva para “ver” aquello que el resto de la población no puede ver. La imagen del virus, representado como una esfera colorida y esponjosa, no refleja su peligrosidad. Sin embargo, en su simple apariencia reside su poder de impacto. Poco importa si la imagen es real, si el virus es verde, fluorescente o fucsia, lo importante es que podamos imaginarlo como un invasor latente en nuestro interior.
El Gobierno se apoya en la opinión de los “expertos” y en los altos índices de aprobación que registran las encuestas para extender las medidas de excepción mientras la población espera instrucciones, subsidios y permisos para encarar la “nueva normalidad”, un mundo de bocas tapadas, sin rostros ni abrazos.
La mayoría de la población confía en el liderazgo de Alberto Fernández y aprueba el modo en que está gestionando la crisis. Sin embargo, a medida que se extienden en el tiempo las restricciones, se acumulan interrogantes, dudas, miedos y, sobre todo, necesidades económicas que podrían comenzar a dañar la imagen gubernamental.
¿Por qué no se limitan las restricciones a los adultos mayores? ¿En vez de delegar en las fuerzas de seguridad el poder de control y coerción sobre la población, no sería conveniente reforzar la comunicación y apostar a la responsabilidad social de la población? ¿Qué consecuencias tendrá en la salud de las personas y en el desarrollo del país el incremento de la pobreza? ¿Cómo es posible que el mundo acepte sin reparos adoptar un nuevo estilo de vida para protegerse de un virus estacional pero no reaccione con el mismo grado de urgencia para cambiar ante amenazas tan graves para la humanidad como el cambio climático?
La “nueva normalidad” asoma como un mundo distópico con mayor concentración de la riqueza, menos trabajo y menos derechos. Las empresas de tecnología que ostentaban un dominio casi monopólico del mundo virtual antes de la pandemia, como Amazon, Netflix, Google y Facebook, por nombrar sólo a las más grandes, han duplicado sus ganancias en muy poco tiempo, al igual que los laboratorios de medicamentos y las empresas que concentran la producción de alimentos, mientras que millones de pequeñas y medianas empresas se han visto obligadas a cerrar sus puertas.
El futuro del gobierno argentino dependerá de su capacidad para negociar el pago de la deuda, reactivar la economía y transformar el miedo en optimismo. El futuro de los argentinos dependerá de la capacidad que tenga la sociedad para recuperar y ejercer en plenitud sus derechos individuales y colectivos cuando la amenaza del virus se haya atenuado.